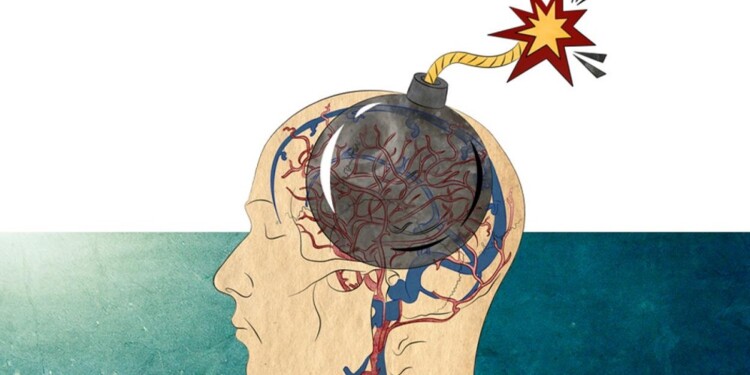Un testimonio dedicado a los supervivientes afectados por un accidente cerebrovascular y a sus familiares. Para los que convivimos con secuelas visibles o invisibles. Y un fuerte abrazo para los familiares de los que no sobrevivieron
Todo empezó cuando sonó el despertador a las 8 de la mañana, un martes cualquiera. Mi esposa se levantó y yo, como siempre, seguía pegado todavía un poco más a las sábanas. Pero algo había pasado, lo sentí perfectamente. Fui a ponerme de pie y me derrumbé en el suelo. Menos mal que caí hacia delante y no hacia la mesilla con esas duras esquinas que tanto odiaba. Mi mujer angustiada me preguntó qué ocurría, yo tenía la certeza de que estaba sufriendo un ictus: medio cuerpo totalmente inutilizado y emitiendo gruñidos en vez de poder explicarme.
Llamadas de teléfono, su mano cogiéndome, sus abrazos. Llega la ambulancia y me sientan en una silla. Empecé a gritar pensando que me matarían bajándome los peldaños de las escaleras y para mi estupor -mucho después busqué el invento en internet- me deslizaron tan suave como si estuviera en un tobogán y pusieron rumbo al hospital. En ese momento empezó la música. A todo volumen, como si estuviera en un concierto de los Rolling Stones o de AC-DC con la cabeza metida en un altavoz de 300.000 vatios. Solo que era Handel, música clásica.
Llegamos al hospital. Con el ojo sano no perdía detalle de lo que ocurría a mi alrededor. Todo el mundo funcionaba cronométricamente, majísimos y muy amables. Me decían “tranquilo” y yo estaba tranquilo, aunque impotente ante la situación y la parálisis que estaba padeciendo.

Siguieron las cordiales presentaciones del equipo, y mis gruñidos de saludo. Me advirtieron que me embarcaban en un helicóptero para no sé dónde. Me pareció que ellos estaban más preocupados que yo. Intenté inútilmente quitar hierro a la situación diciendo que era mi primera vez en un helicóptero y que sentía no poder mirar hacia abajo. Sus rostros de preocupación y mi imposibilidad de hablar zanjaron cualquier nuevo intento de comunicación. Continuaba la música en mi cabeza: Handel a lo bestia. Nunca, ni con auriculares a tope, lo había escuchado a semejante volumen. Curiosamente era, y es, mi pieza favorita de música clásica.
De pronto me encontré en una especie de búnker. Veo con el rabillo del ojo a mi esposa llorando y firmando papeles como en un notario. Suenan la palabras “desatascar, riesgo, responsabilidades, esperanza…”. Me doy cuenta que han convertido mi cuerpo en un poste de teléfonos: me entran y salen cables por todas partes. En ese momento, definitivamente, estoy totalmente aterrorizado. No sé qué me metieron, no sé qué me inyectaron, la música desapareció, llegó la calma, todo eran rostros felices y me desvanecí.
Desperté en la habitación haciendo resumen de lo ocurrido y como estaba. Todos los que entraban y me veían decían que todo estaba bien, en orden y bajo control. “Menudo control y menudo orden…”, pensaba yo viéndome con medio cuerpo inutilizado y gruñendo por toda comunicación. No sé cuántos días necesité para mantenerme y estar más o menos de pie. Ese día me enviaron para casa.
Poco a poco, muy lentamente, empecé a recuperar la movilidad. La cara seguía colgando. No podía dejar de llorar. Impotente, vulnerable, incapaz, con miedo a romperme de nuevo. Vimos al neurólogo que con mucho humor, con mucha dulzura y muchísima compasión nos advirtió a mi esposa y a mí: “Paciencia, os espera un largo camino, nunca perdáis la paciencia”.
Premonitorias palabras. Lo peor estaba por llegar.

Y llegó la tempestad.
Parecía que hubiese sido víctima de un hechizo. Parecía que le había pisado el rabo a un demonio y me hubiese echado una maldición. Empezaron los problemas de verdad. Lo de estar llorando a todas horas era un horror pero es que el resto era peor. No paraba de meterme en líos y en problemas con todos y con todo. Haciendo las cosas más peregrinas, pensando las mayores animaladas y pegando fuego a todo lo que rodeaba.
Los cambios de humor salvajes, de la risa al llanto en segundos, o cambiar a una frialdad absoluta. Tenía un estado de ánimo totalmente impredecible. De pronto me encuentro jugando a la lotería semanal de manera obsesiva. “¡Pero si nunca en mi vida he comprado un décimo ni echado más de tres euros a la semana! ¿Qué me está pasando?”. “¿Por qué me pongo tan agresivo por cosas irrelevantes y ridículas?”. Mi hija pequeña dice que se va de casa un tiempo: soy incapaz de ver o entender que yo soy el motivo: me tiene miedo por mi tremenda agresividad. Mi confrontación con todo lo que me rodea aumenta. Mi esposa muda, me sigue la corriente y en cuanto puede desaparece. Todo empieza a derrumbarse.
Mi agresividad va en aumento. En un momento de lucidez acudo a urgencias a pedir un tranquilizante. No sé qué me dan. A las 24 horas regreso. Hice un comentario tipo “estoy pensando en hacer una barbaridad, no siento nada al respecto y sé que no es normal”. Me agarrarán y para dentro. Lo que para mí fueron dos días en realidad fueron dos semanas internado en el pabellón de agudos de psiquiatría por un ataque psicótico.
El primer pie para salir de allí fue un juego infantil: los pacientes en corro, uno empieza diciendo su nombre y su comida favorita, el segundo repite lo del primero añadiendo su nombre y la suya, el tercero repite lo del primero lo del segundo y añade sus datos, etc. Me llega el turno empiezo a hablar y me doy cuenta soy totalmente incapaz de recordar ni uno solo de los nombres y ni una sola de la comidas. Yo era el cuarto o el quinto. Mi memoria prodigiosa se había reducido a escombros, no quedaba nada y soy incapaz de recordar el nombre de la persona que se acaba de presentar. Shock del quince y me voy a llorar a la habitación. Empiezo a darme cuenta que hay algo dentro de mí que no funciona. No es que me tengan manía: soy yo el que no está bien de la cabeza. Dos días más tarde me dan el alta con un saco de tranquilizantes.
Darme cuenta que tenía graves problemas con la memoria inmediata fue demoledor. No recordar las cosas del pasado me parece más llevadero que empezar una conversación y olvidar a los cinco minutos de qué trataba. Era lo que vivían las personas cercanas a mí y yo era incapaz de verlo. Había pasado ya un año y medio del ictus. Empezaba a darme cuenta de la gravedad de la situación.
Tengo que terminar con esto, me decía, antes de que esto acabe conmigo. Empezamos a peregrinar por distintos departamentos hasta que llegamos a una consulta con un nombre desconocido, y que habíamos desdeñado anteriormente. Encontramos el departamento de Neuropsicología. El doctor nos abrió la puerta y nos dio la bienvenida.

Principio de realidad
Mientras sonreía beatíficamente y nos escuchaba, me miraba con curiosidad como quien encuentra una especie nueva de pajarillo silvestre. Me propuso hacer unos sencillos test para evaluarme, a lo que accedí encantado. El primero que puso en la mesa me dejó de piedra. Era un juego infantil en una hoja de papel: “Con un lápiz une los números consecutivamente con una línea y te saldrá un bonito dibujo”.
Sonreía como el mago Tamariz cuando va a realizar un truco de magia y el público se queda pasmado. Y tenía motivos de sobra. A los segundos de empezar yo ya tenía la mano totalmente agarrotada sobre el papel, soltando alaridos como si me estuviesen echando aceite hirviendo por la cabeza y el brazo. De un salto me arrancó el papel, lo rompió en pedazos, volvió a sonreír y dijo: “Tranquilo, ya pasó, poco a poco”. Temblando, sorbiéndome los mocos y las lágrimas, le pregunté “¿Qué me ha pasado?”. Solo me repitió muy suave y dulcemente: “Poco a poco”.
La depresión y los lloros que siguieron los días siguientes al darme cuenta que nunca las cosas volverían a ser como antes, fueron tremendos. El asumirlo “de verdad” han sido muchos meses. No solo había perdido la memoria: era incapaz de hacer un sencillo dibujo con un lápiz. Nuestros pasos, bien agarrado de la mano de mi esposa, nos habían guiado a puerto seguro. Nos puso en contacto con una asociación de “Daño cerebral adquirido”. Por fin estábamos entre profesionales que nos guiaron por este nuevo mundo en el que me manejo ahora.
Como si toda la vida usas un coche y de pronto te lo cambian y te obcecas en seguir conduciendo como el antiguo: no encuentras los intermitentes, las luces son diferentes, también el motor… Cuando es un cambio gradual quizás te puedas manejar, pero cuando el cambio es abrupto -un ictus lo es- y no eres consciente de que te han cambiado el coche, que tú ya no eres el mismo, es cuando se abre el infierno a tus pies.
Nuestra vida nunca va a volver a ser la de antes: será parecida, pero nunca igual. Hay muchas cosas que entrenar y olvidarse de lo anterior. Hay que pasar página, hay un antes y un después. Tienes que aprenderlo todo de nuevo.
Aprender a aprender
Lo primero que hice para pasmo de mi tutora fue comprarme un libro sobre neuropsicología y un ensayo fantástico de Oliver Sacks titulado Musicofilia intrigado por la música clásica que escuchaba cuando tuve el ictus. Desconocía que este autor era un famoso neurólogo y escritor británico conocido por sus libros sobre los efectos de los trastornos neurológicos, basados en las experiencias reales de sus pacientes.
El libro de neuropsicología lo entendí a medias, era informático y puedo hacer la analogía de lo que me pasaba con una placa base dañada. La palabra anoxia cobró para mí un lúgubre y terrorífico significado: cuando una zona del cerebro se queda sin riego sanguíneo, sea la que sea, siempre hay secuelas.
La sangre, usando como metáfora el agua de un río, puede inundar unas zonas aumentando el flujo y dejar de fluir en otras partes convirtiéndolas en zonas pantanosas. En mi caso, la sangre inundó otra zona que era donde tenía almacenada la música y por ello tuve alucinaciones auditivas. Escuchaba música a todo volumen hasta que el riego se restableció más o menos desaparecieron dichas alucinaciones. Ahora bien, el tiempo que otra zona específica de mi cerebro estuvo privada de oxígeno se me quedó pantanosa. Concretamente la zona que me modula y equilibra las emociones, los sentimientos y el pensamiento lógico. La memoria, entre otras capacidades, habían pasado a ser un pantano impracticable. Al mismo tiempo, convirtió mi conducta en errática, violenta e impredecible.
Había llegado a un punto infranqueable ¿pero de verdad? ¿y si..? ¿pero no podría ser…? No. Nunca volveré a ser el mismo de antes. Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. Asumir esta nueva realidad me supuso un duelo y una depresión que me llevó nuevamente a urgencias. Se me cayó el mundo encima. Tenía que renunciar a intentar ser el mismo de antes. Agarrarme a ello solo era sufrir en balde. Aceptar la nueva realidad, tener que renacer y ver qué muebles se han salvado para dejar ir el resto.
La pérdida de memoria trajo consigo también mucho dolor. No solo fue perder el recuerdo de períodos de mi vida, también capacidades y conocimientos. Cada vez que intentaba recuperar algo de las zonas dañadas de mi cerebro empezaba a llorar, a tener dolor físico en la cabeza, un volverme loco. Era informático: me volví incapaz de usar un smartphone, incluso me costaba muchísimo guardar los números de teléfono en un teléfono sencillo sin pantalla táctil. La sensación de ser un completo inútil y un desastre, de ser un lastre, me llevó a pensamientos suicidas unas cuantas veces.
Una nueva etapa
Aunque nunca los médicos explicaron o encontraron el origen de mi ictus yo tengo una muy buena teoría: mi mal humor. En aquellos momentos vivía unos días de muchísimo estrés profesional, y tengo la certeza de que un cabreo monumental fue el origen.

Ahora mismo tengo bien claro que no debo volverme a enfadar, evitar cualquier situación o pensamiento que me pueda alterar significativamente. Me estoy volviendo un hippie profesional, hasta mi esposa se enfada porque sea casi imposible discutir conmigo. Abordar mi enfermedad juntos nos ha unido más.
La sensación de que me volvería a romper, de fragilidad, ha sido brutal. De ser totalmente vulnerable. En otoño le decía a la gente, cuando empezaba a llorar sin venir a cuento: “Esto es una secuela. es como si tuviese una alergia” y seguía hablando tan tranquilo mientras rebuscaba un pañuelo para limpiarme la cara. Hay mil situaciones en las que me pongo a llorar de nuevo: hay veces que las contengo, y hay veces que me dejo llevar. Con la práctica cada vez puedo frenarme más, como tartamudear o no poder terminar una frase por no encontrar las palabras o encontrarme cansado.
Otro gran reto ha sido perder mi capacidad multitarea. Antes podía saltar de un tema a otro con facilidad. Ya no. Se me mete algo en la cabeza y me absorbe como cuando a un burro le pones orejeras. Esta misma mañana me han comentado que escriba mi experiencia como afectado y no he podido dormir la siesta. Todo esto lo estoy escribiendo de un tirón, apenas estoy rectificando. Se lo dejaré a mi esposa. Empiezo una tarea y es como un remolino que me absorbe totalmente. Estoy practicando cuando parar, cuando consiga algún avance lo comentaré. De momento mal, lo estoy trabajando.
Cuando tengo una mañana agitada tengo que echarme siesta. Me vienen dolores de cabeza y agotamiento, por suerte van remitiendo. Por la tarde me cuesta hablar. En situaciones en las que me pongo nervioso pierdo el habla totalmente, y hace tres años que tuve el ictus. Cuando, en una reunión familiar, intenté escuchar a mi hermano y a una cuñada a la vez, no pude seguir las dos conversaciones, entré en pánico y tuve una explosión emocional. Se lo expliqué, y se pusieron a hablar de uno en uno. Tiene merito en una reunión familiar con diez comensales. Hay que explicar las cosas, los que nos rodean no son adivinos. Al principio me daba vergüenza hablar de mi discapacidad, ahora animo a quien está como yo a que lo haga.
Mi pareja ha sido fundamental en mi recuperación y ahora he empezado a devolverle toda la fuerza que ella necesitó para sacarme adelante. El abordar mi enfermedad juntos nos ha unido más, a pesar de ser un auténtico desastre: ya había perdido dos alianzas, me daba miedo comprar otra y perder una tercera. Finalmente, la compré y, aunque tuve el mayor cuidado del mundo, también la perdí a los diez días. Mi esposa me ha dispensado de llevarla.
Hay muchas cosas que yo no hacía o me había olvidado, cosas que pasan cuando llevas muchos años de relación, o las vas dejando por un motivo u otro. En esto también me he reinventado totalmente. Ahora cuando ella aparece por la puerta de la calle salgo a recibirla con un beso, como si no la hubieras visto en años. Hay que aprender a aprender. Sigo practicando. No hay que esperar a mañana para dar un beso o un abrazo a la gente que quieres.
Estoy haciendo ejercicio sin descanso. En otoño a duras penas hablaba. He empezado a coger carrerilla este último mes y medio. En enero me matriculé en karate, sin atisbo ninguno de vergüenza. Llevaba 30 años manejando el ratón del Pc por todo ejercicio. En el último entrenamiento he vuelto a sudar. Había perdido por completo la capacidad de regular la temperatura corporal. Los últimos tres años he llevado 24 horas camisetas de manga larga térmicas y calzoncillos largos térmicos, de los que usan los esquiadores, incluso en verano. El cuerpo empieza a rebrotar de nuevo, no del todo pero es un gran avance, quizás hasta estaré bien para primavera. Ya llego a diez flexiones: todo un récord para alguien como yo que sufre como si hiciera cien.
No es solo intentar salir adelante. Hay que poner empeño y hay que pelear por ello. Nunca hay que tirar la toalla. Mantener el ánimo, no hay que dejarse llevar por la tristeza.
(*) Artículo publicado en jotdown.es